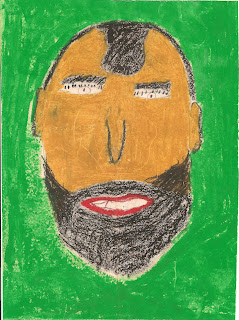 A mis amigos y compañeros jubilandos: Joan, Teresa y Vicente
A mis amigos y compañeros jubilandos: Joan, Teresa y VicenteAunque mi estancia por los corredores de este instituto ha sido breve, aún oigo resonar mis pasos junto al bullicio de la chiquillería, el taconeo perfumado de algunas docentes y el deslizarse silencioso de los que acuden raudos a sus aulas. Está todo tan reciente... Pero la vuelta del verano traerá otros zapatos que taconeen estos pasillos, otras zapatillas que correteen por sus suelos, otros ojos que vean otra realidad distinta. Ya nadie llamará “eh, Joan”, “hola, Teresa”, “hi, Pedro”. Ni el altisonante “Don Vicente” saldrá de la boca de los más pequeños. Nuestros nombres se irán lenta pero inexorablemente apagando y su eco se irá desdibujando en algún tenue recuerdo alrededor del café de las once. Quedarán, eso sí, nuestros nombres estampados en muchas actas de notas, entre los figurantes de los que asistieron a los claustros, en el recuerdo percuciente de alguna intervención extemporánea, en la anécdota de algún cabreo puntual, secretos y archivados en la secretaría solo para quien quiera investigar cómo eran nuestras rúbricas. Alguna foto casual de alguna actividad con los alumnos delatará que nuestras siluetas alguna vez formaron parte del entramado personal de este centro, pero serán fotos fantasmales que tras esa breve consideración volverán al álbum de los recuerdos a empolvarse de la pátina del olvido. Ningún alumno nos dirá jamás qué bien aprendió las provincias de España, la historia de la transición, los números racionales, o los verbos irregulares ingleses con nosotros. Todo eso lo tenemos asumido. El tiempo como un Cronos goyesco y despiadado devorará al tiempo y se devorará a sí mismo. Y otros nos irán desplazando en la rueda de la vida. Pero algún día inesperadamente oiremos gritar a nuestra espalda nuestro nombre; un antiguo alumno se levantará de su asiento en el metro a estrechar nuestra mano y a mostrarnos su aprecio porque, eso sí, recordará una impronta personal nuestra, una afición, algo en lo que hacíamos hincapié, algo que le llamó la atención de nuestra forma de ser, algo que podía ser aprovechado de nosotros. El digno oficio de maestro o profesor ejercido con autoridad, con responsabilidad y con vocación voluntarista estremecerá nuestros huesos reumáticos. Otro día puede que nos silben los oídos porque se nos esté mentando en algún mentidero de los corrillos de la sala de profesores. Y en esos momentos todo nuestro pasado escolar y
A partir de ahora nos contentaremos con disfrutar del reguardo de un niño, del temblor de una rosa, de la furia del viento, del cansino repiqueteo de la lluvia, del fragor de las olas contra los acantilados y del fulgor de las estrellas en una noche limpia. Hemos llegado al principio de un camino sin trazado. Ahora nos toca de verdad “hacer el camino al andar” hasta el día en que el mar interponga su ancha margen de misterio y nos invite a embarcar ligeros de equipaje.
Hay varias alegorías de la vida que me resultan entrañables: la de los ríos que van a dar a la mar de Jorge Manrique y de Antonio Machado es la más cercana a mi modo de pensar. Pero si tuviera que cifrar mi experiencia personal de estos treinta y pico años de profesión, posiblemente acudiría a la alegoría de la vida como viaje. “Si inicias tu marcha a Ítaca, pide que el viaje sea largo para que puedas tener ocasión de afrontar aventuras y de adquirir experiencias”, Cavafis. Aventurada y venturosa ha sido mi carrera, sin ninguna duda. En cuanto a las experiencias adquiridas sí que podría destacar algunas:
- Somos lo mejor de nosotros mismos. Es una máxima irrenunciable. Todos nuestros alumnos, nuestros compañeros, por ineducables que nos hubieran podido parecer, tienen en su fondo algo –a veces hay que escarbar arduamente para encontrarlo- un valor, por insignificante que nos parezca, por el que vale la pena pelear. Alguna vez me habré extraviado en dar con el mismo, o no habré sabido apreciarlo, pero ese ha sido un principio que he procurado observar ciegamente. Errar también es humano.
- Vivir el momento. Esta profesión se presta a vivir de lo inmediato futuro: el próximo puente, las vacaciones venideras, que se termine esta hora de guardia... que nos impide disfrutar a fondo del momento en que estamos viviendo. He procurado olvidarme de esa urgencia por el futuro para concentrarme en lo que he estado haciendo en cada momento. Proporciona más felicidad personal y es un buen ejercicio de aceptación de las circunstancias.
- Comunicar experiencias más que conocimientos. La experiencia vivida desde nuestra perspectiva es a veces más atractiva y enriquecedora para los alumnos que conocimientos acumulados de la materia que impartimos. Es más orientador y satisfactorio.
- Ser profesor, maestro, orientador... es una profesión que está más orientada a hacer alumnos autónomos, críticos, autosuficientes. He procurado que mis alumnos pudieran prescindir de mí como explicante y que pudieran hacerlo ellos mismos con la multitud de recursos que hay a su alcance y que hay que saber proporcionárselos y que sepan utilizar. Y hacer alumnos críticos: que no nos importe la crítica, cualquiera que esta sea. Ejercer la crítica es ejercer la libertad y la capacidad de oponerse a todo tipo de autoridad que a veces se convierte en autoritarismo.
Y ya, para ir diciendo ese adiós condicional que es siempre una despedida, con mi pretensión de “bonachón jubiladito” que acomete un futuro beatífico, permitidme recordaros aquel final de unos versos de José Martí: “cardos ni ortigas cultivo; cultivo una rosa blanca” y de su complementario, el hernandiano “que tenemos que hablar de muchas cosas, compañeros del alma, compañeros”. Sea.
